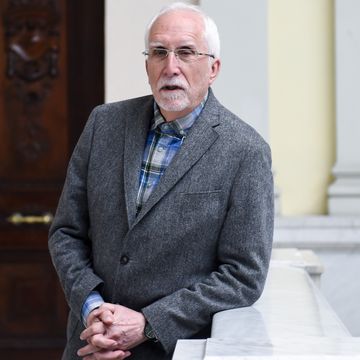Mientras trato de hallar una estructura adecuada para este redaccional, escucho a Irene Montero decir en el Congreso de los Diputados que la moción de censura contra el Gobierno popular -motivada estéticamente por la corrupción- es "la voz del feminismo". Y, aunque su alegato contextualizado poco tiene que ver con lo que aquí pretendemos dilucidar, lo cierto es que la frase no podía venir más a cuento.
La cuestión es que, tal y como ya han arrojado algunas encuestas realizadas en el extranjero, existe una percepción social de que las mujeres que detentan cargos de responsabilidad en la administración pública son menos tendentes a aquello de meter la mano en la saca. En España, la corrupción se encuentra en estos momentos en cotas de verdadera alarma social y cierto es que la mayoría de nombres que resuenan en los medios como cabecillas de las mil y una tramas -salvo algunas cosas- son en su mayoría hombres.
Acto seguido, algunos nos preguntamos ¿serán las mujeres menos corruptas? A bote pronto, afirmar que sí no solo sería un infundado y completo atrevimiento, sino que además estaríamos cayendo en una forma de determinismo social de género de esos que rara vez se cumplen en su totalidad y por los que terminas en el paredón de Twitter. Por el momento, diremos que no.
Sin embargo, lo que sí parece estar ampliamente aceptado por los estudiosos de la materia es que, en regímenes democráticos, una mayor presencia de mujeres en puestos de responsabilidad se traduce en un índice más bajo de sobornos, irregularidades administrativas o malversación de fondos. En concreto, y según un estudio realizado en 2015, la presencia de las mujeres en el parlamento tiene una correlación de un 25% con el nivel de corrupción de un país. Aunque el hecho de que esta misma relación no se cumpla del mismo modo en sociedades poco avanzadas -donde las prácticas corruptas pudieran estar normalizadas- lleva a una segunda posible conclusión: que las mujeres sean menos tendentes a salirse de la pauta establecida, tendiendo a agudizar la transparencia en estructuras democráticas pero continuistas con la opacidad en regímenes autoritarios.
Una especie de laisser faire que entronca a la perfección con otra de las teorías sobre mujer y corrupción más ampliamente aceptadas. La del rol de género: es decir, que las mujeres se vieran abocadas socialmente a desempeñar papeles secundarios y alejados de las old boys networks (redes de toma de decisión únicamente formadas por hombres). Algo que vemos con claridad en las cifras de mujeres que actualmente ocupan un cargo de decisión en la política o en los consejos de administración de las empresas. Tendrían, simple y llanamente, menos oportunidades de corromperse. O lo que es aún más interesante, que a la mujer se le presuman -y, por tanto exijan- comportamientos éticos más elevados y funciones sociales de conciliación. De este modo, aun en el que caso de que la relación más mujeres-menos corrupción se cumpliera, no respondería sino a un estereotipo de la mujer proyectado socialmente. Algo que reflejaba perfectamente un artículo de la BBC en el que se muestra como, por ejemplo, tendemos a ser más tolerantes con la corrupción en el hombre y a penalizar más la ruptura de esos códigos morales por parte de la mujer.
Es precisamente aquí donde entran en juego los "no me consta", los "in vigilando" y los "eso lo llevaba mi marido". Expresiones que hemos oído repetidamente en casos como los de Ana Mato, Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes o, con especial jocosidad, el de la Infanta Cristina. Fórmulas que, a la vez que sirven de defensa cuando la corrupción acecha a la figura femenina, perpetuán un rol pasivo y estereotipado de la mujer. Porque al fin y al cabo, hasta para robar hay que tener iniciativa. Y tomar la delantera cuando se es mujer, ya sea para fines lícitos o ilícitos, no siempre se ve con buenos ojos. Lo que no sabemos es si, tal como se presenta mediáticamente, esa posición secundaria es un rol de facto o tan solo una creación social tras la que se ocultan verdaderas madres superioras.
Resumiendo: no, no parece que las mujeres estén genéticamente adscritas a la bondad. Ni que sean por naturaleza menos corruptas que el hombre. Sin embargo, sí parece lógico pensar que la dificultad histórica para acceder a cargos de decisión es el primer gran impedimento para las malas praxis. Y que, aun alcanzadas dichas cotas de poder, a la mujer se le perdonen menos los comportamientos éticamente reprobables, presumiéndole mayor honradez y relegándola a un plano de consentimiento. En cualquiera de los casos, no serían más que factores temporales ya que -una vez eliminado el estigma y alcanzada la paridad real- el número de mujeres y hombres corruptos tendería a igualarse.
En cualquier caso -tal y como asegura la experta en mujer y Gobierno del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Julie T. Katzman- mientras que la información sobre género y corrupción puede ser ambigua, los beneficios generales de la diversidad de género no lo son. Y es que tanto en el sector privado como en la administración pública los datos y la evidencia indican que la presencia de mujeres en cargos electivos mejora, entre otros aspectos, la asignación de recursos públicos o las probabilidades de que los derechos de las mujeres y los niños se vean representados en el legislativo. En su estudio centrado en América Latina, Katzman concluye: "desde dar prioridad al gasto en salud y educación hasta impulsar leyes que favorecen a la familia y la igualdad de género, una mayor presencia de mujeres en puestos públicos claves produce mejores políticas públicas y sociedades más equitativas e inclusivas".